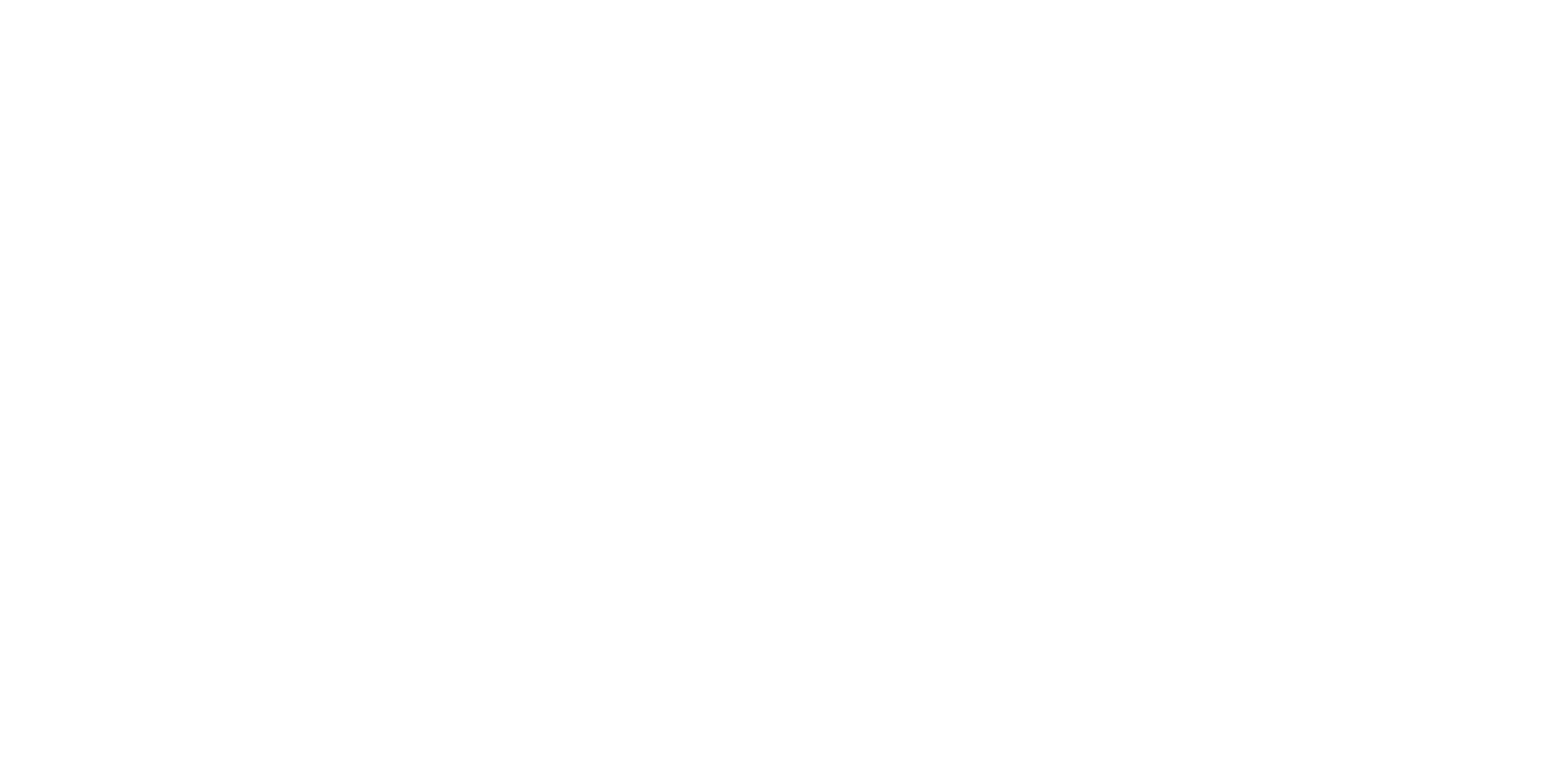Dramático. Así describe Iván Solano Leiva el primer caso que atendió personalmente de miasis, una enfermedad parasitaria provocada por la mosca del gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax. El epidemiólogo con 36 años de experiencia, y actual presidente del Colegio Médico en El Salvador (COLMED), había visto imágenes de casos, a través de la literatura e Internet, pero nada lo preparó para lo que vio en un paciente de San Salvador Sur.
“No se trataba de una miasis cutánea común, sino cavitaria. Las larvas horadaron (perforaron) el cráneo del paciente y hubo que retirar cientos de gusanos”, narra. El caso que atendió y reportó Solano Leiva en la semana epidemiológica No. 33 (del 10 al 16 de agosto) fue registrado una semana después por el Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal) como el quinto caso de miasis en humanos.
En su última infestación por Centroamérica, México y Estados Unidos, los países tardaron 54 años en erradicar el gusano barrenador del ganado, Cochliomyia hominivorax, que se alimenta del tejido de los mamíferos. La erradicación empezó en 1966 en Estados Unidos y terminó en Panamá en 2000, cuando los esfuerzos conjuntos lograron contener la plaga en el Tapón del Darién.

En El Salvador la erradicación ocurrió en 1995. Es por eso que su reaparición ha encendido las alarmas de médicos y pequeños ganaderos que denuncian una respuesta oficial marcada por la opacidad, la falta de una búsqueda activa de casos y la insuficiente información para preparar a la población desde julio de 2023, cuando se conoció el rebrote de miasis por gusano barrenador en Panamá.
La situación no cambia mucho en Honduras, país vecino de El Salvador. En Honduras la enfermedad volvió después de casi 30 años. Acá, las autoridades han delegado toda la responsabilidad a los ganaderos.
Y, en el registro de los contagios en humanos permea el hermetismo, la negligencia y el desconocimiento de los pacientes. En Honduras, además, los médicos se enfrentan a una “mordaza” impuesta por la Secretaría de Salud para evitar que den información de lo que pasa en el Hospital Escuela, el principal centro de atención pública ubicado en la capital, Tegucigalpa.
“Es una ley que nos cierra la boca para que no podamos hacer la denuncia pertinente de los aciertos o desaciertos que puedan estar ocurriendo en los hospitales“, dijo Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).
Para esta investigación se unieron los equipos de MalaYerba, La Astilla y El Heraldo. La alianza periodística recopiló los datos oficiales de los casos registrados en los países de la región centroamericana hasta septiembre de 2025. Dando como resultado que: Panamá reporta 161 casos, Costa Rica 75, Nicaragua 124, Honduras 192, El Salvador 5, Guatemala 94. Siendo El Salvador el único país que mantiene en “bajos” los contagios en humanos por miasis de gusano barrenador.
Pero estas cifras representan una parte de las afectaciones, porque los expertos de ambos países, consultados por esta alianza de medios, aseguran que cada día el subregistro es más evidente.
Honduras también cuenta una historia similar
Concepción Zúniga, epidemiólogo del Hospital Escuela de Tegucigalpa, un centro médico de referencia en Honduras, explica que, hasta inicios de octubre, solo en ese lugar se registraron 157 casos de miasis en humanos.
Desde febrero hasta mediados de agosto de 2025, Honduras reporta 192 casos de gusano barrenador. Sin embargo, existe un subregistro, pues a nivel nacional hay unos 207 afectados, calcula Zúniga.
El experto asegura que “existen altos y bajos” en la curva epidemiológica, no obstante, en los boletines que comparte la Secretaría de Salud hondureña se muestra un desfase en las fechas. El último registro desagregado, pese a las múltiples solicitudes de información realizadas a la Secretaría de Salud, fue del 15 de agosto.
Estos reportes, según Salud, se concentran en los departamentos más poblados (Francisco Morazán y Cortés), pero también en Intibucá. En el caso de la miasis en animales, los departamentos más afectados son Olancho, Choluteca y El Paraíso (el corredor ganadero).
El gusano barrenador ha afectado a personas de los 18 departamentos del país. Solo Francisco Morazán, con una población que supera los 1.7 millones de habitantes, concentra el 23% de las personas afectadas en todo el país, es decir, el equivalente a casi 1 de cada 4 casos.
Joel García, etnólogo clínico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que estas cifras muestran los reportes oficiales, pero, como en todos los casos que afectan a grandes poblaciones, existen subregistros. En muchos casos pasan porque desconocen los síntomas de la enfermedad y las personas la confunden con tórsalo.
“Una vez que el gusano barrenador entra a un centro urbano la larva cae al suelo y se convierte en la pupa y luego la mosca pues ya está dentro de la ciudad, busca infectar perros, busca infectar gatos, otros animales que habitan en los centros urbanos. Entonces ahí es más fácil la dispersión de la enfermedad y afectando a la gente que vive en esos sitios”, señala.
Tanto en El Salvador como en Honduras, los especialistas creen que hay más animales afectados, entre ganado, animales domésticos y silvestres. Para este reportaje, se solicitó entrevista el 12 de septiembre y el 23 de octubre con Marcela Marchelli, jefa subregional de salud animal del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), organización con sede central en suelo salvadoreño que lleva los datos actuales de miasis en la región, pero no hubo respuesta.
Casos sin registrar en El Salvador
Entre el 11 y el 17 de mayo, el Ministerio de Salud salvadoreño registró dos casos en personas; entre el 25 y el 31 de mayo, hubo un caso más. La última semana de julio el Minsal sumó un cuarto caso y la tercera semana de agosto un quinto, que provenía de San Salvador Sur y fue atendido por médicos privados.
A los cinco casos reconocidos por el Minsal, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) suman otros tres, los cuales fueron atendidos en neurocirugía y que no han sido incluidos en el conteo oficial.
“Sabemos que hay un subregistro”, dice contundentemente Rafael Ernesto Aguirre, secretario general del Sindicato salvadoreño de Médicos y Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS). El médico explica que el subregistro que “normalmente” maneja el Ministerio de Salud es de “alrededor del 90 %. Es decir, esto lo pudiéramos multiplicar por nueve… estaríamos hablando de 45 casos a nivel nacional”, sostiene Aguirre.
El Seguro Social ha atendido tres casos en el Hospital General este año, dice Aguirre. Dos de las personas provenían de Santa Ana, al occidente de El Salvador; y una de San Miguel, al oriente. Lo interesante para el médico fue que todas las personas tenían un mismo patrón clínico: cirugías neuroquirúrgicas por tumores de hipófisis. En esos casos, la mosca entró por las fosas nasales y depositó los huevos. Por lo que cuando llegaron al hospital, en palabras de Aguirre, estaban muy afectadas.
También el sector ganadero señala que hay un subregistro de casos en humanos. Mateo Rendón, de la Mesa salvadoreña Agropecuaria Rural e Indígena, sostiene que, además de los casos reconocidos oficialmente, “nosotros conocemos al menos nueve, principalmente en Usulután y San Vicente. Después de mayo, dejaron de dar información”. Rendón advirtió que la falta de coordinación regional, a diferencia de la campaña centroamericana de 1994, ha debilitado la respuesta y que el cambio climático ha favorecido la resistencia de la plaga.
Costos políticos
La falta de una alerta epidemiológica en El Salvador desde el primer caso de miasis en humanos —cuando la enfermedad llevaba 30 años erradicada— es, para los médicos, el origen del subregistro. Para Solano Levia, no emitir la alerta “evidencia un manejo político de la salud pública: se oculta información para evitar costos partidarios”.
El manejo político controla el acceso a la información y la transparencia. Y como resultado, explica Aguirre, se está repitiendo un patrón evidenciado durante la pandemia COVID-19: el cambio de diagnóstico.
Aguirre resalta que eso es manipulación de datos, pues “no sabemos cuántos casos más se están manejando como úlceras, nada más, o se están manejando como pies diabéticos, cuando realmente el diagnóstico principal es una infestación por gusano barrenador”.
Otro factor que incide en el subregistro es un mal diagnóstico. “Al confundir la infestación con úlceras comunes, celulitis o infecciones granulocíticas”, dice Solano Leiva. El médico no deja de criticar que hay un “mal manejo clínico, con tratamientos inadecuados y retraso en la atención”.
Aguirre asegura que el gobierno quiere “minimizar” el impacto real del gusano barrenador. Como ocurrió con el caso de la niña de San Pedro Perulapán, con miasis en la cabeza. Según la publicación de El Diario de Hoy, a la familia de la niña le dijeron que era miasis por gusano barrenador.
Pero el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que era por tórsalo, una mosca un poco más grande que la del gusano barrenador y que no ha sido erradicada en Centroamérica. Las lesiones de tórsalo, según los médicos, generalmente tienen solamente una larva, mientras que las lesiones por gusano barrenador tienen muchas. “Nuevamente, los medios se prestan a la desinformación que solo confunde y genera alarmas innecesarias en la población”, escribió el ministro en redes sociales.
¿Pero qué estudio histopatológico se le hizo tanto al gusano como a la niña para poder determinar?, se pregunta Aguirre.“Todas estas cosas son las importantes que deben de aclararse y no minimizarse”, agrega.
La opacidad en el manejo de la información tiene otro efecto en el marco del régimen de excepción establecido desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado por la Asamblea Legislativa más de 40 veces. El régimen de excepción es una de las herramientas promovidas por la gestión Bukele para “controlar” a las pandillas en El Salvador; pero según organizaciones como Amnistía Internacional, es utilizado para “castigar a quienes defienden derechos humanos”.
En ese contexto, las personas viven con el temor de que cualquier declaración sobre deficiencias en los servicios públicos puede desencadenar represalias. Como ejemplo, la mayor parte de médicos, veterinarios, ganaderos y familias afectadas, consultadas para este reportaje, pidieron omitir su nombre para evitar represalias.
En Honduras los pacientes o familiares sí accedieron a hablar, aunque sus testimonios contrastaba con el de las autoridades. Un familiar de una persona que falleció denunció que, cuando el personal de salud miró las larvas, les dijo que lo llevaran a bañar al río. Al consultarle al médico, acepta que sí pidió bañarlo pero no especificó el lugar.
En otro de los casos existe mucha incongruencia de los afectados con los reportes de las autoridades: atención tardía, desconocimiento o un diagnóstico equívoco, así como un tratamiento ambulatorio.
La omisión del MINSAL
En abril de 2025, el Ministerio de Salud de El Salvador emitió los lineamientos técnicos para la atención de miasis de gusano barrenador en humanos. Entre las directrices se establece que la detección y notificación de casos “se realizará vigilancia pasiva en todos los establecimientos del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y colaboradores”.
Solano considera que lo que urgía, desde que se dio el primer caso de miasis en humano, era una búsqueda activa de casos alrededor de los primeros focos de casos en humanos, con equipos de epidemiología, mapeo de riesgos y capacitación intensiva: “No hacer búsqueda activa genera subregistro”. Añadió que en las zonas rurales mucha gente no conoce los signos y síntomas de una miasis, por lo que “no acude a la unidad de salud”.
Aguirre advierte las consecuencias de no haber declarado la alerta luego de detectado el primer caso: “El problema… es el riesgo de subregistro, mal diagnóstico y mal manejo clínico”. Según el médico del ISSS, un mal diagnóstico expone a los pacientes a medicación innecesaria y disminuye las oportunidades de controlar el vector que produce la infección.
Cada semana sin alerta y sin búsqueda activa aumenta la probabilidad de subregistro y de expansión silenciada. El doctor Solano es tajante: “El Ministerio debió declarar la epidemia desde mayo”. Hacerlo ahora podría ayudar, pero no tendría el mismo resultado que haberlo hecho desde el primer caso.
Aguirre coincide con él y pone como ejemplo a Honduras, donde “se manejan cifras reales y se toman políticas para disminuir los casos”. En opinión del médico, lo que se necesita en El Salvador no es “aparentar que ‘no pasa nada’”, sino erradicar la mosca del gusano barrenador y proteger a las personas.
Hasta finales de octubre, El Salvador seguía sin declarar alerta sanitaria por miasis en humanos.
La tardía, insuficiente y opaca reacción del MAG
En julio de 2023, la reaparición de casos de gusano barrenador del ganado en Panamá y su rápida dispersión hacia Costa Rica (julio 2023), Nicaragua (marzo 2024), Honduras (septiembre 2024) alertó a la región centroamericana, México y Estados Unidos.
El 11 de abril de 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador publicó el Acuerdo 39 en el Diario Oficial. El documento contiene el “Estado de alerta zoosanitaria frente al riesgo de introducción y la interacción del gusano barrenador en todo el territorio nacional”. El Salvador se preparaba, entonces, para atender la plaga que se avecinaba.
Pese a las buenas intenciones del MAG, ganaderos, líderes comunitarios y representantes de organizaciones agropecuarias, entrevistados para esta investigación, señalan que la respuesta oficial ha sido tardía, insuficiente y opaca.

A inicios de diciembre de 2024 se registraron los primeros casos de animales infectados en el oriente salvadoreño, según fuentes cercanas al MAG. Y en dos meses se dispersó de Morazán hasta Ahuachapán –de oriente a occidente–, dice Treminio.
La oficina de información y respuesta de Agricultura informó que entre diciembre y el 15 de agosto de 2025, se confirmaron 4,131 casos de gusano barrenador en animales. Los más afectados fueron los perros, con 2,341 casos y el ganado bovino con 1,420.
Los departamentos con mayor impacto en ese período de tiempo fueron San Salvador con 1,089 casos, Morazán con 592 y La Libertad con 571 casos. La evolución mostró un crecimiento acelerado: de apenas dos casos registrados en diciembre a casi mil en mayo y junio, con leve descenso en julio y agosto.
Pese a enfrentarse a un enemigo conocido, a tener cerca de un año y medio para contener el ingreso de la enfermedad; y que ya teniendo la emergencia en su territorio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería “tardó tres meses” en conseguir medicamentos adecuados para contener la plaga, lo que “obligó a los productores a enfrentarla sin insumos básicos”, critica Luis Treminio, presidente de CAMPO, una asociación que agrupa a 15 organizaciones de agricultores y ganaderos.
Y señala que $10 USD para un spray de Barremax —medicamento promovido por el gobierno y fabricado por el laboratorio Labis Vet Pharma— es un costo alto e inaccesible para muchas familias campesinas que apenas tienen una o dos reses. “El gobierno debería donarlo, no venderlo”, sostiene. Para finales de octubre, en algunos agroservicios salvadoreños, el precio de los insumos para atender ganado con gusano barrenador ascendía a los $40 USD por cabeza de ganado, denunció Treminio.
Para este reportaje, se solicitaron el 5 de agosto entrevistas con los titulares de los ministerios de Salud y Agricultura. La responsable de atender las solicitudes de la prensa internacional, Wendy Ramos, dijo que los funcionarios no darían declaraciones. Durante la presentación de Barremax, el 26 de septiembre, MalaYerba le preguntó al viceministro de Agricultura Óscar Domínguez sobre el número de casos, pero ignoró las preguntas de la prensa.
En el terreno, los costos recaen directamente sobre los pequeños productores. Reynaldo Rodríguez, ganadero de San José El Almendro, en Apastepeque, relató que tuvo que gastar diez dólares en un espray del CENTA y hasta recurrir a gasolina y cal, recomendadas por vecinos para salvar a sus vacas. “Para la gente pobre es demasiado caro. Uno hace lo que puede para no perder sus animales, porque de eso vivimos”, explicó.
Las autoridades aseguran que los brotes de miasis en ganado, al menos los reportados en el Bajo Lempa, específicamente en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, ya fueron controlados. El 19 de septiembre, el viceministro de Agricultura aseguró en el marco de una campaña de vacunación con ivermectina en esa zona: “Son casos que ya, sí, los tuvieron en su momento, pero son casos que ya están curados y esto se basa en la estrategia de tres pilares fundamentales: la prevención, el control y la educación”.
Mientras las autoridades aseguran que el rebrote ha sido controlado, al menos el Bajo Lempa, las comunidades rurales no solo se enfrentan al riesgo de pérdidas económicas, sino también a un riesgo de salud pública. Para los productores, la opacidad oficial no solo agrava la crisis sanitaria y agropecuaria, sino que también evidencia la ausencia de una política nacional agropecuaria que trascienda gobiernos y garantice la soberanía alimentaria.
En El Salvador, la vigilancia de los casos en animales depende de los reportes ciudadanos al teléfono 2210-1714 dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Entre enero y agosto de 2024, el MAG recibió 4,260 llamadas sobre casos sospechosos de gusano barrenador, según datos proporcionados por la oficina de Información y Respuesta de ese ministerio. Pero el miedo podría estar motivando a muchos pequeños ganaderos, médicos y veterinarios a no denunciar los casos.
La situación del país vecino
En Honduras, Doña Sebastiana Martínez tiene vacas que le dan leche para el consumo. Cuenta que ella y su familia fueron los que trataron los casos que registraron en sus animales en la comunidad Santiago Apóstol, en Lepaterique, Francisco Morazán, en el centro de Honduras. “Nos costó un mes y medio recuperarlos, a mí no se me saben morir los animales, soy una mujer pobre, pero así vamos batallando y los vemos recuperando”, dice.
Según ella, desparasitar a los animales es uno de los métodos más usados para mantenerlos sanos, pero cuando vieron las larvas, sus hijos los inyectaron, les echaron veneno, creolina, y una medicina que describió como hedionda.
Aunque el departamento al que pertenece este sitio está en el centro del país, la comunidad está en un sector remoto, montañoso y prácticamente olvidado por las autoridades del gobierno central. Por esa razón, resulta muy difícil que lleguen los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).
Cruz González, también ganadero, reconoce el poco alcance del gobierno hondureño en estos casos. Recordó que en los años 70 y 80 utilizaban veneno o remedios caseros, entonces eso es lo que aplican ahora que el gusano barrenador regresó. Las cifras oficiales muestran 2,155 casos en especies afectadas por gusano barrenador hasta agosto de 2025, sin embargo, los mismos entrevistados hablan de un subregistro, principalmente en ganado.
También hay reportes en gatos, cabras, conejos, gallinas y hasta gallos. En total, son al menos 12 las especies afectadas, según los registros oficiales.
El veterinario Omar Gómez confirmó que habían recibido al menos una decena de animales domésticos afectados, principalmente perros.”Es bastante preocupante esta situación, ya que estos animales conviven bastante con nosotros y esta enfermedad es zoonótica, una enfermedad que puede transmitirse a los humanos”, advierte.
Estos casos, mayormente, se concentran en los corredores ganaderos, principalmente en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Olancho, todos fronterizos o cercanos a Nicaragua.
Poca capacidad de respuesta
Senasa había emitido alerta epidemiológica por gusano barrenador en abril. En septiembre se registraron los primeros casos en animales.
Los reportes fueron aumentando considerablemente día con día, acumulando —en un poco más de un año— más de 2,155 animales afectados, principalmente en ganado. A mediados de 2025, Senasa ubicó puestos de control de ganado en los departamentos de Olancho, Colón, Choluteca y El Paraíso.
El ganadero Félix Cruz González, dueño del corral La Bendición, en El Paraíso, al oriente de Honduras, detalló que se revisan heridas y si los animales lleva gusano lo retienen para ponerlo en cuarentena bajo el tratamiento establecido por Senasa y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Sin embargo, las mismas autoridades admiten que no tienen la capacidad de respuesta a nivel nacional.
Ángel Emilio Aguilar, titular de la Senasa, asegura que en Honduras existen entre 1.9 a 2.2 millones de cabezas de ganado que están expuestas porque la enfermedad se sigue propagando por todos los departamentos. El trabajo más práctico es capacitar a los ganaderos, pero tampoco tienen suficiente personal para eso.
“En el país son aproximadamente 100 mil fincas y es imposible llegar a todas, pero sí estamos atendiendo masivamente con capacitaciones y eso se va transmitiendo, cuando un productor le dice al otro, yo te curo el animal, porque una persona aprende y transmite esos conocimientos y así curan a los animales adecuadamente”, sostuvo.El funcionario sostuvo que están trabajando con base a un plan regional, con apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quienes están apoyando financieramente toda la estrategia para tratar de controlar y manejar esta situación en Honduras y otros países de la región.
Un especial periodístico de Mala Yerba, La Astilla y El Heraldo en el marco del programa Acción Climática, financiado por la SIP y la Unesco