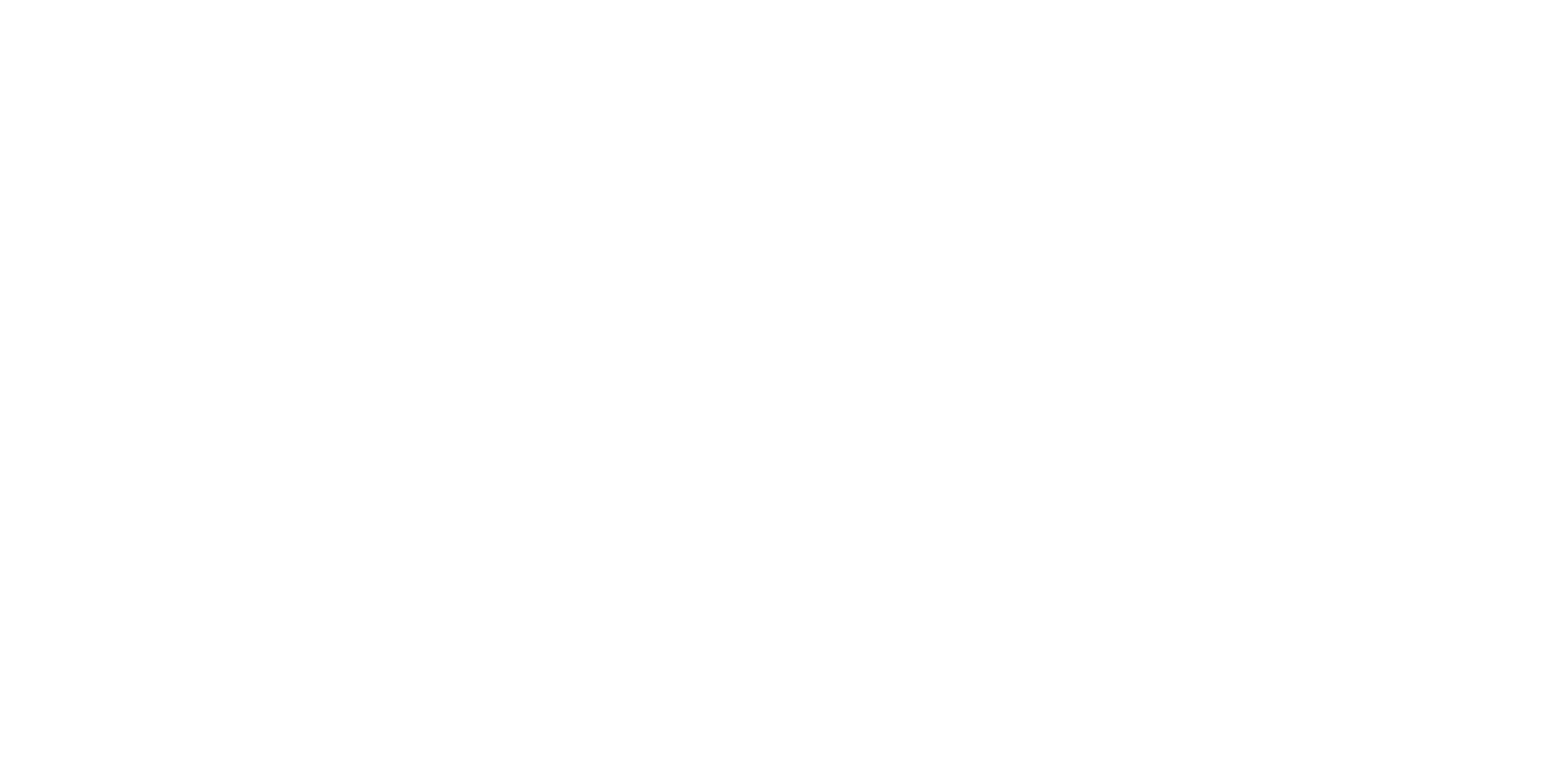Sentada bajo la sombra de una palmera, María del Cid escribe un mensaje en su celular. Es mediodía aquí en el caserío Bola de Monte, en el departamento de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador. María está sentada en su patio trasero, un patio trasero que también incluye el mar.
Con el brillo de la pantalla al máximo, del Cid convoca una reunión a través de un grupo de WhatsApp. Bloquea su teléfono y, en cuestión de minutos, comienza a recibir notificaciones de respuesta.
Del Cid nació a la orilla del mar. La playa siempre ha sido su patio trasero. Un mar que, según explica, le ha regalado innumerables recuerdos. “La mayoría están felices”, dice con la sonrisa de quien está acostumbrado a ver amaneceres espectaculares. Con una sonrisa más disimulada, añade: “pero, a veces, nos ha traído problemas”.
En 2015, el mar inundó la comunidad. En mayo de ese año, el mar de fondo, fenómeno natural que ocurre entre mayo y noviembre, arrasó con cultivos y viviendas aquí en Bola de Monte, una comunidad de 135 familias que dependen de la pesca, según María del Cid.
Según Pablo Martínez, técnico de la sección de oceanografía del departamento de investigaciones y servicios del agua del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en la Ciudad de Guatemala, el mar de fondo es un oleaje alto que se presenta principalmente cuando hay un sistema ciclónico cerca de la región. Estos fuertes vientos aumentan las olas no sólo cerca del ciclón, sino también en zonas alejadas. Los cambios significativos en la presión atmosférica, como los frentes fríos, también generan fuertes vientos y marejadas con energía suficiente para llegar a playas como Bola de Monte.

Martínez también señala el efecto de la actual crisis climática en el desarrollo de fenómenos como el mar de fondo: “La presencia cada vez más frecuente y fuerte de vientos intensificados también contribuye a eventos climáticos extremos, como tormentas y huracanes, que, cuando coinciden con un aumento de las olas, crean condiciones propicias para la formación de mares de fondo”, afirma el experto.
El mar de fondo de 2015 es el más intenso que se ha documentado hasta ahora en El Salvador. Y la razón por la que del Cid escribe hoy en el grupo de WhatsApp. Esta es una organización comunitaria conformada por pescadores dedicados a monitorear constantemente el mar, los ríos y, en general, cualquier evento que pueda representar una amenaza para su comunidad.

Bola de Monte es un caserío que crece en la arena. El casco urbano más cercano es Cara Sucia, a 20 minutos en coche por caminos de piedra y arena. Ahí es donde se concentra el acceso a la atención médica para estas familias. En Bola de Monte hay dos tiendas, que son las que abastecen las despensas de las familias. También venden algunas pastillas para dolores de estómago o de cabeza y planes de datos para la comunicación.
La organización comunitaria nació en 2019 como resistencia al abandono de las autoridades ambientales y de Protección Civil salvadoreñas, especialmente en 2015, cuando el caserío sufrió daños y pérdidas más visibles, aunque estos no fueron reportados oficialmente por las mismas autoridades; y busca educar a las familias locales y prevenir tragedias a consecuencia de la crisis climática que surge del sobrecalentamiento global y amenaza cada vez más a este pueblo ubicado a orillas del Pacífico.
A través del grupo de WhatsApp, las alertas de posibles inundaciones por fuertes lluvias o vientos llegan a los líderes de cada sector. Del Cid les advierte que estén alerta cuando sea necesario, tomen lo poco que tengan y salgan de sus casas para reunirse en “la cancha”, un espacio con una pequeña casa de ladrillo que sirve como casa comunal y refugio. Así funciona el sistema de protección civil en estas comunidades en riesgo ante la amenaza de los impactos provocados por la crisis climática.
La Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador confirmó en septiembre, mediante una solicitud de acceso a información vía correo electrónico, que esta cartera de Estado no cuenta con un protocolo de actuación para la resiliencia o adaptación a la crisis climática en las comunidades costeras del país. Por eso Bola de Monte tuvo que tomar el control de la prevención y la resiliencia.
Resistencia al abandono
El comité está integrado por 10 personas y reporta, a través de la observación y recolección de información mediante el monitoreo de lluvias y niveles del mar, fenómenos de oleaje extremos. Aunque la mayoría no puede compararse con la de 2015, sí han causado pérdidas materiales y de cultivos, principalmente maíz y frijol, entre 2017 y mayo de 2023, según del Cid.
En 2015, según estimaciones del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), las olas alcanzaron una altura de 2,2 metros y una velocidad de 60 kilómetros por hora. Esto, cuando los parámetros normales son olas de 1,2m y velocidades de 35km/h. “No lo sabía, nunca lo había visto. Mi madre tiene 78 años y dice que quedó impactada porque aquí hubo cuatro días de fuerte oleaje, algo nunca antes visto. Aquí donde estoy sentada había olas que llegaban hasta la mitad del campo”, dice María del Cid bajo una palmera.
Y el oleaje no sólo se llevó las casas de algunos habitantes del caserío Bola de Monte: también afectó al bosque de manglar El Botoncillo, llamado así por la variedad de mangle Conocarpus erectus que crece allí a pocos metros del caserío.
Según Mauricio Jandres, investigador especializado en manglares del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSALUD-UES), las olas de 2015 arrastraron bancos de arena de más de dos metros de altura hacia la desembocadura del manglar. Esto provocó un “desequilibrio hidrológico”, según Jandres, porque el manglar ya no pudo recibir agua dulce del brazo del río Paz: “se ahogó en el agua salada”. Sólo en 2015, El Botoncillo perdió unas cuatro hectáreas de bosque de manglar, según la aproximación de Jandres porque no existe una medición oficial del ecosistema.
En el caserío, el mar ya ha borrado las líneas costeras que dividen la playa y la comunidad desde hace 50 años, destruyendo cultivos y viviendas. “Y lo hace poco a poco”, afirma del Cid, que ha tenido que construir una barrera de palmeras en los últimos meses. Este es el nuevo límite. “A ver cuánto lo respeta”, dice riendo, refiriéndose al mar. El comité no sólo vigila el oleaje: también tiene la vista puesta en el aumento del nivel del mar.

Según un estudio que Nature Climate Change publicó en 2020, El Salvador, con apenas 321 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, podría estar entre los países que perderían hasta el 80% de sus playas por el aumento del nivel del mar provocado por la actual crisis climática.
Mauricio Jandres, de CENSALUD-UES, estima que la región podría enfrentar “un aumento del nivel del mar de seis milímetros por año”. Este ritmo, afirma el investigador, no sólo pone en riesgo la vida humana en las zonas costeras, sino también los ecosistemas que crecen en las orillas del mar: “Los manglares, por ejemplo, serían incapaces de contrarrestar el aumento del nivel del mar, lo que provocaría que cerca del 90% de este ecosistema esté en peligro en el futuro. Los manglares funcionan como una especie de “muro” que resiste las tormentas en las zonas costeras. También protegen los suelos de la erosión”, afirmó.
El Salvador tampoco cuenta con una política específica de adaptación a esta crisis. La última vez que actualizó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático fue en 2019. Para este reportaje se intentó, a través de un mensaje de WhatsApp, contactar al responsable de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Aarón Fagoaga, para preguntar si tienen alguna otra forma de apoyo para estas comunidades vulnerables. Fagoaga respondió que “haría gestiones” para conseguir la entrevista, pero al cierre de la investigación no hubo mayor respuesta.
Sin apoyo gubernamental, las comunidades costeras buscan la manera de adaptarse a esta crisis a través de sistemas comunitarios de monitoreo climático en lugares vulnerables como la zona costera sur de Ahuachapán. Desastres como el mar de fondo de 2015 los marcó para aumentar su resiliencia, lo que significa que aspiran a ser más capaces de adaptarse a los efectos de una crisis climática que llegó para quedarse.
Además del monitoreo constante del mar, en Bola de Monte también miden la cantidad de lluvia debido al alto riesgo de inundaciones en la zona. “Soy de las mujeres que manejan un pluviómetro”, dice María del Cid, intentando, sin éxito, disimular una sonrisa de orgullo. “A través de WhatsApp recopilamos datos de cuánta lluvia ha caído en las zonas altas, medias y bajas”, explica. De aquí, de los datos cuantitativos que envían otros vecinos como Del Cid, surgen las alertas. Por ejemplo, la alerta roja se activa cuando cae un máximo de 45 milímetros de lluvia en cualquiera de los sectores.
Otra integrante del comité es Elba Gallardo, una pescadora de 22 años. Gallardo es vecina del Cid, y gracias a ella llegó al comité. “Yo andaba detrás de ellos, viendo cómo se conocían, de qué hablaban, viendo que estaban interesados en cuidar el manglar. Y entonces me les pegué”, dice un sonriente Gallardo bajo la sombra de una palmera.
Gallardo es actualmente la más joven del comité. Se incorporó cuando tenía 19 años y ahora, tres años después, ocupa el cargo de vicepresidenta dentro del consejo directivo. Con orgullo, dice que está integrado por “más mujeres que hombres”, y agrega que “somos cuatro mujeres y sólo uno es hombre”.
Las reuniones del comité se llevan a cabo cada 15 días bajo la sombra de una frondosa ceiba pentandra, en un terreno baldío al borde de una calle polvorienta. A partir de ahí, discuten, entre risas y otros temas, la crisis climática, los cultivos, el aumento del nivel del mar, los huertos familiares y el liderazgo. Así, bajo esta ceiba, decidieron que del Cid sería la presidenta durante los próximos cinco años.
Gallardo es apasionada de todo lo relacionado con la naturaleza. Creció pescando punches, una especie de cangrejo que se encuentra solo en zonas costeras poco profundas y en el manglar de Bola de Monte, principalmente Aviccenia germinans, comúnmente conocida como istaten. Desde hace “un par de años”, dice Elba, los punches han empezado a escasear. Y en aguas más profundas, los peces se “esconden”, afirma, y añade: “Ahora ya no pescamos como antes. Tenemos que encontrar alguna solución para comer”.
La organización comunitaria, clave para la resiliencia
Además del comité de monitoreo, las mujeres organizadas también participan en capacitaciones con la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). “Estas comunidades organizadas están en frecuentes procesos de capacitación sobre adaptación a la crisis climática. Aprenden sobre agricultura sostenible, técnicas de cultivo agroecológico y liderazgo social. Esto les permite tener una noción más amplia sobre las medidas preventivas que deben tomar ante un fenómeno natural o climatológico”, explica Miguel Urbina de la UNES, que es la institución encargada de brindar estos procesos de capacitación en alianzas con instituciones, en su mayoría, de la cooperación internacional.
Desde sus hogares, mujeres organizadas, como del Cid y Gallardo, generan constantemente información científica, dice Urbina, coordinador de procesos de sustentabilidad en la zona sur de Ahuachapán de la Organización No Gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Esta información surge del monitoreo del nivel del mar, pluviómetros y diálogos entre vecinos que reportan cambios en las precipitaciones. Son mujeres jóvenes que se dedican a la pesca y la agricultura y que, además, conocen el panorama climático de las zonas altas, medias y bajas de sus territorios. “Son ellas los que están en primera línea cuando suceden los fenómenos naturales”, concluye Urbina.
Para Urbina, la motivación de la juventud organizada es la defensa de los territorios en los que viven. Solo en la zona sur de Ahuachapán, en otros caseríos además de Bola de Monte, la UNES contabiliza 75 jóvenes de entre 21 y 30 años que integran la red de ambientalistas.
Actualmente, la UNES trabaja con una red comunitaria de monitoreo climático que se distribuye en cuatro subcuencas: el río Cauta, el río El Naranjo, la microcuenca El Aguacate y el río San Pedro Belén. Se trata de 22 estaciones pluviométricas, que instaló la UNES y que los lugareños monitorean, que miden la temperatura, la humedad y la cantidad de lluvia que cae en el territorio, además de los protocolos de emergencia que cada comunidad ha organizado.
Urbina señala que las fuertes lluvias también producen pérdidas en los ecosistemas por inundaciones distintas al mar de fondo. En el caso de la parte baja del territorio de San Francisco Menéndez, estas inundaciones afectan específicamente a los bosques de manglares, los cuales -como se indicó anteriormente- necesitan un equilibrio entre agua dulce y salada. Además, las lluvias torrenciales, las sequías extremas y las marejadas, ahora más frecuentes e intensas debido a la crisis climática, también limitan la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades.
“Eso es algo que ha cambiado nuestra forma de vida”. Esta es la definición que da del Cid al término “crisis climática” y para expresar verbalmente cómo les afecta esta crisis recurre a la ayuda de su entorno. Señala las malezas, los cultivos de maíz y frijol que no quieren crecer, los agroquímicos que ahora son necesarios para forzar el nacimiento de las semillas y las barreras de palma que tuvo que apilar para construir un “muro” que contuviera ese mar que crece y crece poco a poco. “Esto es el cambio climático”, dice, con los brazos extendidos bajo un sol abrasador.
Para Urbina, desde UNES, también es necesario trabajar en la prevención de riesgos, a través de la educación, la generación de información, la creación de protocolos y planes estatales. “Al final, son las comunidades las que hacen el trabajo que deben hacer las entidades estatales”, dice Urbina.
El celular de Del Cid ya recibió varias notificaciones. Es hora del encuentro. Cuando se le pregunta si recibe un salario a cambio de este trabajo que realiza los fines de semana, y que se suma al trabajo de pesca y agricultura, responde que no existe tal cosa. “No, no me pagan por esto”, dice, soltando una carcajada. Su trabajo y el de sus vecinos organizados es voluntario. “Lo hago porque me revive, porque vivo aquí y porque quiero dejar algo para el futuro”, afirma. “Lo hago para protegernos”.
Esta historia fue producida con el apoyo de Internews’ Earth Journalism Network.